|

|
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y
AMBIENTALES
ESCUELA DE INGENIERÍA FORESTAL
|
Botánica
HISTORIA
El culto a las plantas
El papel del Reino
Vegetal en las religiones de los antiguos pueblos
En las religiones de
los pueblos de la antigüedad el Reino Vegetal fue objeto de un culto
particular, en nada inferior al que profesó, e incluso hoy en día algunos
pueblos profesan, del reino animal. Este hecho es consecuencia natural
de la situación del hombre en la Naturaleza, uno de cuyos elementos, las
plantas, tuvo siempre a mano, pues de ellas hubo de nutrirse y vestirse sin
hallar en ellas el inconveniente del retraimiento y la fuga, propio de la
mayor parte de los animales. Por esta razón, el reino vegetal no dio a la credulidad
y a la imaginación menos pábulo que los demás reinos de la Naturaleza.
Habiendo la flora
desempeñado, no menos que la fauna, un principal y perpetuo papel en la
vida del hombre, puede afirmarse que no hay esencia forestal, ni hierba
saludable o dañina, ni planta alimenticia o útil que, por su forma, su
color, sus frutos y su empleo, haya dejado de ejercer influencia en las
costumbres, la salud y el pensamiento de los individuos y los pueblos; ni
hay tampoco que extrañarse de que el hombre, en su tendencia de hallar una
explicación a cuanto escapa a su conocimiento y comprensión, atribuyese las
virtudes de las plantas primero a algún poder oculto, luego a genios
caprichosos y, finalmente, a divinidades de varias categorías.
El culto en los
pueblos indoeuropeos
En los pueblos
indoeuropeos el culto de las plantas formó parte importante de sus
creencias. Los Vedas, libros sagrados de los hindúes escritos en sánscrito
primitivo, contienen referencias a rituales y divinidades relacionadas con
las plantas.
Los vedas son un
conjunto de plegarias, fórmulas rituales y mágicas e himnos
religioso-filosóficos, dictados, según la tradición, por Brahma (primer
creador); fueron compuestos a lo largo de un periodo que empieza antes del
s. VII a.C. Los Vedas son cuatro: el Rig-Veda, el Sama-Veda, el Yajur-Veda
y el Atharva-veda, pero en sentido más amplio se aplica también este nombre
a otros libros como los Brahmanas y Upanishads, obras de exégesis y
comentario de los Vedas propiamente dichos; todos ellos constituyen el más
antiguo monumento de la literatura india.
Concretamente en el Rig-Veda
se lee: "Hay seis grandes divinidades: el cielo y la tierra, el día y
la noche, las aguas y las plantas", y en muchos de los himnos védicos
se registran fórmulas como esta: "¡Guárdennos y protéjannos las
plantas, los bosques, las colinas coronadas de árboles; invoquemos las
plantas, los árboles, el follaje!". Y aún hoy en la India cada una de las
aldeas tiene su árbol sagrado.
El culto en la
primitiva Grecia
La primitiva Grecia
practicó el culto de los bosques; anteriormente a la invasión helénica las
encinas de Donona pronunciaban oráculos, y debajo de sus ramas se albergaba
el gran Dios de los pelasgos epirotas, los Graikoi, y en toda la Grecia, tanto la europea
como la asiática, no hay santuario que no tenga su bosque sagrado.
Las Hespérides,
ninfas del poniente, hijas de Atlas y de Hésperis; velan las manzanas de
oro que Hera recibió de Gea como regalo por su matrimonio; los antiguos
situaban el jardín de las Hespérides en el extremo del mundo occidental.
Con su mito del árbol del fruto de oro, son un testimonio del significado
religioso que tenían las concepciones espirituales de Grecia.
La ferviente adoración de los galos a los bosques y
árboles
Los galos eran
silvícolas (cultivadores de los montes y bosques) por excelencia y
fervientes adoradores de los bosques y los árboles; testigo de esto son la
selva de los Carnutes, centro de la religión druídica; los Vosgos, los
Ardennes, la Selva
Negra, sitios todos de verdadero culto a las divinidades
forestales.
Entre los galos, el
roble era el árbol sagrado por excelencia, sobre todo si llevaba el
muérdago, parásito que, como es sabido, era objeto de particular
veneración, dando su recolección lugar a interesantes ceremonias.
Entre los druídas
(sacerdotes de los galos), nada era más sagrado que el muérdago y el árbol
a que éste estaba adherido, especialmente si era un roble, árbol que con
preferencia escogían para sus bosques sagrados y no practicaban ceremonia
religiosa alguna sin la presencia de sus ramas. El muérdago criado en la
corteza de un roble, era mirado a modo de un enviado celestial y como una
señal de la elección que Dios mismo había hecho del árbol.
Por lo demás, el
muérdago adherido al roble era muy raro, y al hallarlo se le recogía con
gran ceremonial; ante todo, se había de coger en el sexto día de la luna,
día que era el comienzo de sus meses, de sus años y de sus siglos, que
duraban treinta años; día en el que la luna, aunque no en la mitad de su carrera,
estaba ya en la plenitud de su fuerza y al que daban un nombre que
significa remedio universal; una vez preparado debajo del árbol todo lo
necesario para los sacrificios y para un banquete, traían dos toros
blancos, a los que se les ataban por primera vez las astas; entonces subía
al árbol un sacerdote vestido de blanco y cortaba con una podadera de oro
el muérdago, el cual caía en una saya blanca; luego se inmolaban las
víctimas. Es creencia común que el muérdago, tomado en bebida, da la
fecundidad a los animales estériles y sirve de triaca contra toda
clase de venenos.
El culto en los pueblos americanos
En América no está
menos probado el culto a los árboles: Charlevoix observó en Acadia el culto
tributado a un frondoso árbol que crecía aislado en la playa, y en las
llanuras abrasadoras de la
Patagonia, Darwin vio el árbol sagrado de Walitchu, al
que saludan religiosamente los gauchos, y al que los transeúntes ofrecen
cigarros, cintas, pan y carne conservada.
Los peruanos, los
nicaragüenses y mexicanos, profesan una especial veneración a las plantas;
los tahitianos adoran las varúas o almas de los frutos y los
árboles, y una vez muertos, los envían a los misteriosos paraísos de
Bolotu.
El árbol cosmogónico
Finalmente, la
concepción del árbol cosmogónico (creador o sostenedor del universo) se
halla más o menos extendida en casi todos los pueblos de la antigüedad. En
su forma más rudimentaria lo vemos en las islas Andaman y entre los negros
mincopis, quienes como una reminiscencia de los tiempos en que vivían sobre
los árboles, tienen en su cosmogonía un árbol inmenso que sostiene el mundo
y cuyas raíces llegan hasta el reino de los muertos; los vivientes están
domiciliados en sus ramas y en su cepa habitan las almas de los que se
fueron y que se esfuerzan en sacudirlo; a cada sacudida se desprende un
viviente, a modo de fruto maduro y rueda hacia el abismo.
En la India, el árbol salió
del océano primitivo, de un mar de leche agitado por los dioses creadores y
que se yergue a través de los cielos; los sabios (vasishthas)
se remontan de piso en piso en el árbol misterioso que tiene mil ramas;
en lo más profundo del abismo, Ahir-Budhnya y Danu, enormes serpientes,
abrazan y rodean la raíz del árbol del mundo.
Los indoeuropeos del
Norte tienen también su gigantesco Ymer, del que salieron los dioses y los
hombres; pero dieron a la leyenda del árbol una grandeza salvaje. El eda
escandinavo celebra el árbol Igdrasill, de tres raíces y con la copa
coronada de estrellas; una de las raíces está en el cielo, otra en la
tierra y otra se sumerge en los infiernos; cerca de la primera se hallan
los tres genios Urda, Verdandi y Skulda, que presiden al pasado, presente y
porvenir; el agua del pozo de Mimer baña la raíz terrestre; la raíz
infernal se halla muy cerca del lago de Hvegelnor, asiendo del dragón
Nidohgr y a su alrededor planea el águila Hvesvelgr; en su base la
serpiente Iormundgandr enrolla sus anillos guardada por el perro Garm, el
lobo Fenris o Freki y Hel, dioses de la muerte; el árbol atraviesa y
sostiene los nueve mundos; la luna (macho) Mani, y Suna (hembra) el sol,
describen sus circuitos alrededor de la cepa, montando cada uno de ellos en
un carro de un solo caballo.
Los pueblos y especies objeto de culto.
En Egipto se
veneraban la cebolla, las legumbres y el loto; los dayakos, de Borneo,
invocan el alma del arroz y le suplican que no abandone la planta para no
quedar condenados a un hambre segura; los tonganos veneran las patatas y
hacen ofrendas a la diosa agrícola Alo-Alo, y los tahitianos hacen lo propio
con el genio Ofanu, protector del taro y del árbol del pan.
En Nicaragua, Nuevo
Méjico y Perú sus primitivos habitantes rendían culto al maíz y a las
habichuelas, y una de las grandes fiestas celebradas antiguamente en el
Perú era la de Aymori, consagrada a la recolección de los cereales: en ella
el maíz era el verdadero héroe; los sacerdotes llevaban en tributo cestas
llenas de mazorcas, y los dioses a quienes se ofrecía se consideraban los
inventores y protectores de la agricultura
Entre los iroqueses,
el trueno (Heno) fue elegido patrono de la simiente y de la cosecha, y los
indios le llaman su abuelo. Tupan, otro dios del trueno, fue el que enseñó
el uso del azadón a los brasileños. Tamoi, ascendiente celeste, enseñó el
laboreo del campo a los guaraníes. Los mexicanos hacen fiestas a Centeot,
dios encargado de fomentar el crecimiento y la conservación de los
cereales. Finalmente, para los peruanos, los inventores de la agricultura
fueron Manco Capac y Mama Oello, el primer hombre y la primera mujer.
Clasificación de las plantas según su empleo
Teniendo en cuenta
las varias formas en que el hombre ha hecho de las plantas el objetivo de
sus anhelos, tanto espirituales como relacionados con otros órdenes de la
vida, podemos dividir las plantas en los siguientes grupos: sagradas,
mágicas, funerarias y eróticas.
¨ Sagradas: Las
supersticiones botánicas son tan antiguas como el espíritu; entre éstas
merece citarse la de los árboles sacrivi, que tan gran
horror inspiraban en la
Edad Media a los encargados de la cura de almas, habiendo
sido objeto de condenación en varios concilios las prácticas supersticiosas
que con ellos hacía el pueblo ignorante, levantando altares en sus troncos,
poniéndoles manjares y suplicándoles protección y auxilio.
Se
refieren testimonios escritos de un viajero llamado Marino, en su libro De
expeditione japonica, que en 1632, en Conchinchina, un árbol
centenario había sido derribado por un fuerte vendaval y del cual se decía
que había revelado ser un caudillo chino que había vivido algunos siglos
antes y, finalmente había sido convertido en tronco; a éste le ponían
varias clases de comida los naturales del país, para que no pereciese de
hambre el héroe que debajo de su corteza se albergaba.
¨ Mágicas: Además de los árboles sagrados, son
dignas de mención algunas hierbas relacionadas con los sacrificios; tales
son las plantas mágicas. Sus propiedades extraordinarias se atribuían a la
presencia de una divinidad por el espíritu religioso, mientras que el
espíritu supersticioso las atribuía a efectos mágicos; así, pues, el
espíritu religioso produjo la creencia en las hierbas y árboles sagrados,
el espíritu supersticioso la creencia en las plantas mágicas.
Entre
las hierbas mágicas ocupan preferente lugar la Kuca,
especie de verbena, a menudo citada en los rituales védicos como
preservativo contra infinidad de males físicos y garantía de prosperidad y
bienandanza. La menta o hierbabuena, de la cual dice el geógrafo e
historiador griego Estrabón que el número de sus virtudes es infinito.
La
mandrágora, planta mágica y erótica por excelencia, fue en la antigüedad
objeto de superstición, en parte por la representación humana de su raíz,
era usada como afrodisíaco y filtro de fecundidad, las brujas y hechiceras
hacían uso de ella, sobre todo para los maleficios, con los ungüentos
que preparaban a base de esta planta experimentaban alucinaciones y estados
de euforia, que les permitían "volar" con la imaginación mientras
el cuerpo permanecía en un sopor.
|
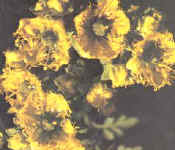
|

|
|
La Ruda era muy
apreciada por las mujeres, a la que atribuían virtudes mágicas
|
La Mandrágora era una
planta erótica por excelencia, muy utilizada por las brujas y hechiceras
para sus maleficios
|
¨ Funerarias: Las plantas funerarias son propiamente aquellas a las que
se ha atribuido un poder funesto a causa de su color oscuro y otras
circunstancias, las cuales parecen avisar la muerte, así lo afirma J.B.
Porta en su Phytognomonica (Nápoles, 1588); sin embargo, lo más
común es dar este calificativo a las plantas que adornan los lugares de
reposo y descanso, o sea los cementerios; entre las cuales hay algunas
tóxicas, como la adelfa; pero gran parte de las plantas funerarias son
sencillamente un símbolo de eternidad o vida eterna, a la que han pasado
los seres cobijados debajo de su sombra.
 Entre las plantas o árboles con una importante
significación funeraria ocupa un lugar preferente el ciprés, símbolo a la
vez de la generación, de la muerte y del alma inmortal. Entre las plantas o árboles con una importante
significación funeraria ocupa un lugar preferente el ciprés, símbolo a la
vez de la generación, de la muerte y del alma inmortal.
El ciprés, irguiéndose al
lado de las tumbas y a la puerta de las casas patricias que guardaban luto,
no sólo significaba el dolor de los sobrevivientes y la tristeza de la
muerte, sino más bien la esperanza en una resurrección. Cipres
¨ Eróticas: La
mitología contiene una larga serie de hierbas que tienen la virtud de
inspirar el amor. Ya en los tiempos védicos se conocían las plantas que
proporcionaban filtros poderosos, en el Rig-veda (X,97) y el Yagurveda
negro (IV,2) se dice que el rey de las hierbas es Soma y que la mejor
hierba es la que procura el amor; en otras palabras, que Soma, la hierba
lunar, la ambrosía lunar (y por ende, la planta de la que se prepara el soma
del sacrificio), Sarcostema acidum (Asclepiadacea), es la hierba suprema.
En dicho lugar, el dios del amor, Kama se personifica en el árbol kumatara;
kumalata (bejuco de amor) designa la Bignonia olens;
kumavati
y kumini
o amorosa, se aplica a una especia de cúrcuma, el kamalu
o vaso del amor, se identifica con la Bauhinia variegata, variedad
encarnada del Diospiros.
BIBLIOGRAFIA
http://www.natureduca.com/botan_hist_culto1.htm
http://www.natureduca.com/botan_hist_culto2.htm
http://www.natureduca.com/botan_hist_culto3.htm
http://www.natureduca.com/botan_hist_culto4.htm
http://www.natureduca.com/botan_hist_culto5.htm
http://www.natureduca.com/botan_hist_culto6.htm
http://www.natureduca.com/botan_hist_culto7.htm
http://www.natureduca.com/botan_hist_culto8.htm
|
|
¡Bienvenidos!
|